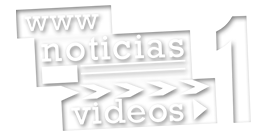A lo largo de sus casi 60 años de existencia, y sus más de cuatro décadas de asesinatos, ETA acabó con la vida de 860 personas, entre las que no faltaron los niños, once de ellos hijos de guardias civiles. Cada uno de ellos daría para escribir una historia intolerable y desgarradora.
Sólo quien tenga un corazón de pedernal puede mirar sin que se le salten las lágrimas la foto de las mellizas de tres años Míriam y Esther Barrera, asesinadas junto a su tío Ángel Alcaraz, de tan sólo 17 años, en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza; o la de Silvia Martínez, la niña de seis años muerta en el ataque a la de Santa Pola, y a la que de camino al hospital donde no se le pudo salvar la vida su madre le cantaba una nana mientras le sostenía la mano.
Al protagonista de esta historia ETA no lo mató, aunque bien pudo haberlo hecho, de haber elegido otro procedimiento para acabar con la vida de su padre, el guardia civil Ricardo Couso Río. Sobrevivió al atentado que le tocó vivir con sólo nueve años, el 13 de junio de 1991, porque en este caso ETA eligió usar una pistola y no una bomba. El comando Vizcaya, del que por aquellos días era alma mater Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, interceptó a su padre cuando acababa de recogerlo del colegio de las Franciscanas de Montpellier, en el Valle de Trápaga. En el parabrisas de aquel coche rojo quedaron grabados los impactos, agrupados, de las seis balas que lo mataron.
¿Por qué escoger esta historia, entre los cientos o miles que produjo la siniestra e inútil aventura protagonizada por quienes bajo el sarcasmo Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi y Libertad) se permitieron negar la libertad de ser y de vivir a tantos de sus conciudadanos?
Quizá por ese quiebro del destino, debido acaso a la comodidad o la pereza de los terroristas, que propició que Ricardo Couso Saavedra, aquel niño de nueve años que hoy es un hombre en la mitad de la treintena, sobreviviera y pudiera contarlo, como no pudieron otros. Quizá por cómo lo que vio y ya no pudo olvidar, aunque por momentos quisiera, refleja lo que fue aquella organización terrorista y la sociedad a la que logró amedrentar hasta empujarla al límite de la inhumanidad, de la que el pequeño Ricardo fue objeto y testigo tan excepcional como involuntario. Quizá porque su historia, en la perspectiva del tiempo y el fin del despropósito etarra, encierra como una almendra la esencia de esta historia que debe contarse y fijarse en la memoria, no para construir el rencor que a nada conduce, sino la conciencia de lo que no cabe justificar ni repetir.
El testimonio de aquel niño que sobrevivió es uno entre tantos que nutren las páginas de dos libros, Historia de un desafío y Sangre, sudor y paz. En ellos (en el primero de forma exhaustiva y pormenorizada, y en el segundo buscando una síntesis destinada al lector general) se recapitulan las seis décadas de lucha contra ETA de quienes fueron sus primeras víctimas y, quizá por esa misma condición, decisivos a la postre para hacerla desaparecer: los guardias civiles. Del total de asesinados, 215 fueron guardias civiles y 17 familiares; de las distintas fuerzas policiales que combatieron a ETA, todas ellas autoras de destacadas páginas y operaciones, ninguna logró, como lo hizo la Guardia Civil, derribar una y otra vez su cúpula y la estructura logística que, principalmente desde Francia, nutría y prolongaba el proyecto de dominación de una sociedad mediante el terror enmascarado bajo la promesa de una independencia inviable y espectral.
Volvamos a ese momento que iba a quedar para siempre grabado a fuego en la memoria de Ricardo. El instante en el que la ilusión de una existencia normal, sostenida con esfuerzo por sus padres, según cuenta, se truncó sin previo aviso para dar paso al horror: un cambio brutal, sin fundido ni fotograma de por medio, de la película apacible y cálida en la que hasta ese día estaba viviendo, por otra en la que el desamparo y la soledad harían sentir su implacable ley.
Aquel 13 de junio de 1991 era un día radiante. La familia estaba a punto de irse de vacaciones a Galicia, de donde es originaria, y a donde esperaba regresar pronto de forma definitiva. Su padre había ido a buscarlo como tantos otros días al colegio, y Ricardo recuerda que ese día su hermana había salido antes y que él, en vez de salir corriendo con sus dos compañeros, Álex y Aritz, como solían, caminó con Aritz despacio, porque Álex no había ido ese día a clase. Eso le hizo tardar un poco más de lo habitual y, cuando llegó al coche donde le esperaba su padre, un poco más adelante de la puerta del colegio, apenas le dio tiempo a saludarle, darle un beso y preguntarle cuándo se iban de vacaciones. Su padre nunca pudo contestarle. «A cambio», recapitula sombríamente, «empezaron los minutos más largos y que más recuerdo de mi vida».
Vio pasar a gran velocidad un coche blanco, que se detuvo unos metros por delante. De él se bajaron tres hombres. Uno de ellos hizo un par de disparos al aire, que crearon el caos en los alrededores del lugar, repleto de gente como todos los días a esa hora. Ante su coche se plantó uno de los terroristas, probablemente Juan María Ormazábal Ibarguren, alias Turko, que sacó el arma, apuntó al parabrisas y efectuó seis disparos que Ricardo Couso Río no pudo evitar; ni siquiera tuvo tiempo de advertir a su hijo o protegerle. El niño cerró los ojos mientras se sucedían las detonaciones, y cuando los abrió vio que el hombre que acababa de dispararle a su padre se daba la vuelta y se subía al coche del que había bajado. Tras eso, el chirrido de los neumáticos con el que se marcharon de allí. «Como ratas cobardes», recuerda el hombre de hoy, que no deja de observar que una de las primeras reglas de los etarras era tener siempre perfectamente diseñados la ruta y el plan de huida tras los atentados.
A su lado, su padre, ensangrentado, apenas respiraba ya. Vio cómo poco a poco se le cerraban los ojos y dejaba de vivir. No recuerda Ricardo cuánto tiempo pudo permanecer ahí, en el asiento del copiloto, junto a su padre primero agonizante y después muerto. Fueron los suficientes, dice, para que la imagen se le quedara grabada durante el resto de sus días.
De pronto miró a su alrededor y vio que estaba rodeado de gente que veía cómo su padre se iba, y cómo él estaba en estado de shock, sin plantearse en ningún momento ayudar al uno ni al otro: al niño al que le acababa de estallar el mundo en pedazos o al hombre que se moría, según llegó a oírle decir a algún desalmado, «como un perro».
A partir de cierto momento, el niño no pudo más, abrió la portezuela del coche y, arrastrándose por el suelo entre la gente arremolinada e indiferente a su suerte, se trasladó como pudo fuera de aquella película de terror, hasta un banco en el que se quedó sentado, mirando el coche donde todavía estaba su padre, con la mente perdida. Estuvo así un instante y de pronto rompió a llorar, a gritar, a hacer preguntas que nadie contestaba, hasta que no pudo más y, exánime, se tumbó en el banco. Allí pasó inadvertido, sin recibir auxilio de nadie, pese a la multitud que se había congregado en el lugar, hasta que llegó un compañero de su padre que lo descubrió, solo y desamparado, lo abrazó, lo sacó del escenario del crimen y lo alejó de aquella gente ciega de inhumanidad que no había sabido hacerse cargo de él.
A partir de ese momento, recuerda Ricardo, y aunque su madre, con la que regresó a Galicia, hiciera esfuerzos sobrehumanos para sacarlos adelante a él y a su hermana, quedó solo ante algo para lo que nadie te prepara, que nadie que no lo haya vivido comprende, y de lo que en el fondo no puedes hablar ni puedes compartir con nadie: un fardo que nadie más que a ti le toca cargar, y aprender a llevar encima.
Durante algunos años llegó a perder los recuerdos del pedazo de infancia que le dejaron compartir con su padre: regresaron todos, de golpe, a partir de la adolescencia, cuando pudo recobrarlos como parte de un pasado feliz pero que no deja de proyectar sus sombras. Ricardo siempre ha temido que en algún momento dejara de observar la precaución que le habían inculcado sus padres de no decir jamás a nadie a qué se dedicaba su progenitor, y que eso sirviera para que alguien se lo acabara señalando al comando Vizcaya; una idea que tiene que añadir a la mochila con la que va por la vida. «Es verdad que hay quien ha muerto a manos de ETA por azar, porque pasaba por allí», reflexiona, «pero en el caso de mi padre siempre he creído que hubo causalidad, no casualidad».
Cuando tuvo edad para ello, Ricardo se presentó a las pruebas para el ingreso en la Guardia Civil, contra los deseos de su madre, que prefería que no se expusiera como su marido; pero la idea la tenía desde niño, como todos los chavales de su entorno, y no se apeó de ella. Aunque en la academia de Baeza pasó su momento de crisis, lo superó y desde hace 15 años desempeña el mismo oficio que su padre; ese noble oficio, dice, del que él no podía hacer ostentación donde vivió y murió, y cuyo uniforme él, en cambio, puede lucir con normalidad. Pese a la brutalidad con que golpeó ETA su vida, tiene una idea clara, que enuncia con estas palabras: «Lo que me pasó, lo que nos pasó, se queda aquí, en la generación que lo vivió, nunca se lo voy a pasar a mis hijos, si los tengo, ni a los de mi hermana. Y de otra cosa estoy convencido: no voy a dejar nunca que lo que viví me convierta en un radical. El radicalismo le hizo lo que le hizo a mi familia, yo no puedo convertirme en lo que eran ellos».
Ellos. Juan María Ormazábal Ibarguren, Turko, murió en el barrio bilbaíno de Begoña el 30 de agosto de ese mismo año, en un enfrentamiento con la Ertzaintza, cuando intentaba rematar a un ertzaina herido. De aquella Gadafi logró escapar, pasó a Francia en 1992 y se trasladó a México en 1995 para que su compañera Nagore Múgica diera allí a luz. A su vuelta en 1996, Múgica fue detenida en el aeropuerto de París por la policía francesa pero Gadafi logró huir. La escapada acabaría un día de lluvia, el 2 de febrero de 2000, en Tarnos, Francia, donde lo localizó la policía francesa en compañía de otra etarra y del hijo de esta. Aunque intentó zafarse una vez más, en esta ocasión los policías lograron placarlo y derribarlo sobre un charco, en el que le pusieron las esposas. En 2005 fue condenado a 17 años de cárcel por el Tribunal Correccional de París. Luego fue entregado a la Audiencia Nacional, para que respondiera por los quince asesinatos que se le imputan, y por los que le cayeron más de mil años de prisión. Uno de los juicios a los que tuvo que enfrentarse fue el del asesinato de Ricardo Couso. Su hijo, llamado como testigo, recuerda el comportamiento chulesco del terrorista durante toda la vista, las continuas risas de sus abogadas y de sus correligionarios presentes en la sala, como si tuviera mucha gracia recordar cómo un hombre fue abatido a traición delante de su hijo pequeño. Otro destello de aquella inhumanidad.
Recuerda también algo que no había contado antes, ni siquiera para el libro. En un momento, cuando lo conducían fuera de la sala, logró interponerse brevemente en el camino del asesino de su padre. Le preguntó si sabía quién era. La respuesta del terrorista fue seca y rápida (amén de insincera): «Ni lo sé ni me importa». Se quedó mirándolo a los ojos y le preguntó otra vez: «¿Por qué?». Gadafi, impertérrito, dijo: «Porque lo volvería a hacer ahora mismo, contigo, si te pusieras a tiro. Ese día no te llevé por delante porque tuviste suerte, pero si hubiera tenido que hacerlo te habrías ido con él». No era una fanfarronada: a Gadafi se le atribuye, entre otras, la muerte del niño Fabio Moreno, al que hizo pedazos con una bomba puesta en el coche de su padre, guardia civil. Estos eran, nunca se olvide, los «luchadores por la libertad» de quienes libraron a los españoles otros que lo eran de veras, que vestían de verde y cuyos hijos tuvieron que verlos morir sin que nadie se acercara a consolarlos.
NV1/El Mundo